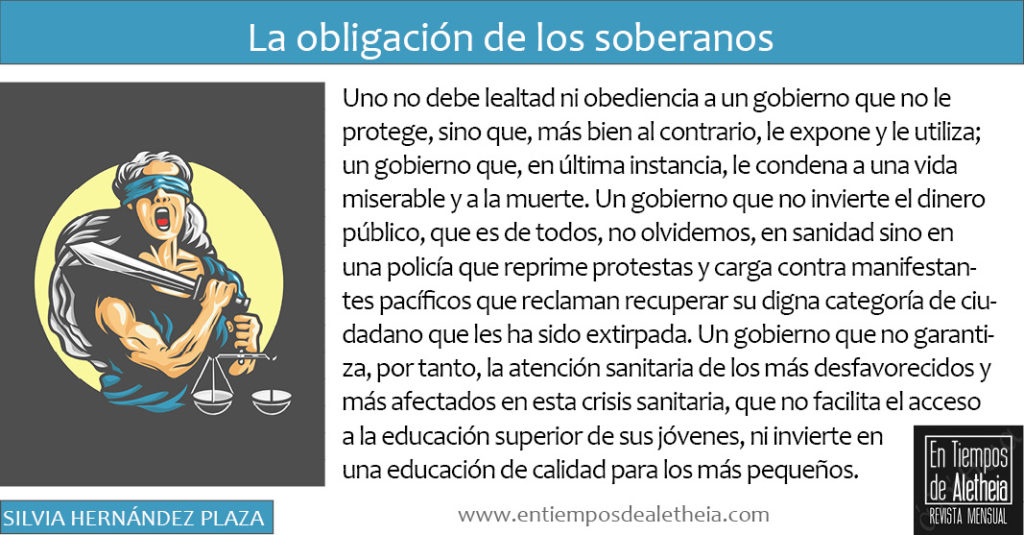Hace unos meses, precisamente durante el confinamiento que sufrimos todos, leí, entre otros libros interesantes, uno que ahora me ha venido a la mente por la situación que se vive en mi ciudad natal, Madrid. El libro, de un francés llamado Édouard Louis y cuyo título Quién mató a mi padre ya es bastante premonitorio de lo que pasará en las siguientes páginas, nos cuenta cómo las medidas políticas y sociales que se han ido adoptando durante los últimos años en Francia fueron condenando a su padre, y a otros miles de franceses, a una vida mísera e incluso a la muerte. De ahí que, dice él, los asesinos de mi padre tengan nombre y apellidos. Son los presidentes de un país que degenera en medidas sociales, que condena a algunos, y que gana, sin embargo, en aquellas medidas que favorecen a los menos necesitados, para los que sí parecen estar al servicio.
Pues bien, si me ha venido a la mente dicho librito, el cual aprovecho para recomendar su lectura, es por la situación que, lamentablemente, está teniendo lugar en algunos barrios como en el que yo me crié. La presidencia de la Comunidad de Madrid, en este caso también tiene nombre y apellidos, parece que se ha empañado en acrecentar y visibilizar las desigualdades sociales que, por cierto, siempre han existido; se ha empeñado también en poner en riesgo, matar como dice Louis, a una población indefensa y sin recursos que necesita salir a trabajar y para la cual su condición social de ciudadano libre ha pasado en poco tiempo a convertirse en, ¿cómo podríamos decirlo?, de esclavo. Marx seguramente estaría horrorizado viendo cómo el tan esperado paso del capitalismo al ansiado edén comunista ha sufrido un traspiés, y de golpe se ha convertido en el retroceso a un estadío realmente retrógrado e indeseable como lo es el de la esclavitud visible y manifiesta. Esto que parece una exageración dicho de este modo, se puede justificar por el contrario de una manera sencilla: basta con observar a lo que ha quedado reducida la vida de muchas personas de estos barrios desfavorecidos que solo pueden salir a trabajar (eso sí, siempre que posean el justificante de empresa por si les paran las fuerzas represivas del Estado); personas, las cuales, su salud no importa a nada ni a nadie; es decir, que se hallan condenadas a muerte por un gobierno incapaz de proteger a sus ciudadanos y que, sin embargo, los utiliza para su propio enriquecimiento y el enriquecimiento de las clases que, como estos dirigentes, tuvieron más suerte.
Incluso Hobbes, que a muchos repugna por su defensa de un estado totalitario y absoluto, donde la concesión de libertad quedaba francamente condicionada por la obediencia al monarca absoluto, se horrorizaría de ver cómo los súbditos a los que su gobernador tiene que proteger, dado que es esta la función para la que ha sido elegido, los pone en el abismo, los desprotege y los utiliza en su propio beneficio y en el de otros. Creando, así, una desigualdad entre ellos en todos los términos, incluso en términos de supervivencia, la cual, en origen, es la finalidad para la que fue creado el Estado. Es decir, si no me proteges, ¿por qué te he de obedecer?; si expones el máximo bien de cada individuo que es su vida, ¿por qué obedecer? Según propone este filósofo político, y con el que estamos francamente de acuerdo, si no se ha perdido el juicio porque es una pura cuestión de lógica, existen algunos momentos en la vida del Estado en que los súbditos pueden poner fin al gobierno de su rey, y entre esos motivos Hobbes expone el siguiente: “La obligación de los súbditos con respecto al soberano se comprende que no ha de durar ni más ni menos que lo que dure el poder mediante el cual tiene capacidad para protegerlos. En efecto, el derecho que los hombres tienen, por naturaleza, a protegerse a sí mismos, cuando ninguno puede protegerlos, no puede ser renunciado por ningún pacto”.
Lo que podemos interpretar con esta cita textual del Leviatán es que uno no debe lealtad ni obediencia a un gobierno que no le protege, sino que, más bien al contrario, le expone y le utiliza; un gobierno que, en última instancia, le condena a una vida miserable y a la muerte. Un gobierno que no invierte el dinero público, que es de todos, no olvidemos, en sanidad sino en una policía que reprime protestas y carga contra manifestantes pacíficos que reclaman recuperar su digna categoría de ciudadano que les ha sido extirpada. Un gobierno que no garantiza, por tanto, la atención sanitaria de los más desfavorecidos y más afectados en esta crisis sanitaria, que no facilita el acceso a la educación superior de sus jóvenes, ni invierte en una educación de calidad para los más pequeños. Que no contrata más profesores en una situación excepcional que lo requiere, o les hace contratos precarios y abusivos como a los sanitarios. Un gobierno que, en general, no se preocupa por las condiciones de vida de la totalidad de sus ciudadanos, a los que también obliga a usar un transporte público infestado de personas, tanto sanas como enfermas, pero siempre necesitadas, para lo que tampoco no piensa dedicar un centavo de un dinero que, vuelvo a decir, es público. Un gobierno que, en definitiva y de modo urgente, debe ser abolido porque no cumple su cometido, se ha olvidado de satisfacer el motivo por el que fue elegido, esto es, garantizar el bienestar de sus ciudadanos y ha degenerado, demagogia llamaba Aristóteles a este tipo de gobierno degenerado en el análisis político que realiza sobre las formas de gobierno. Formas degeneradas de gobierno podemos denominar a esta situación; degeneradas tanto como las medidas que aplica; “soluciones” que únicamente defienden sus intereses y los de unos pocos, que favorecen aún más la explotación obrera y la esclavitud para el enrequecimiento de otros, y se justifica desde arriba como alarma sanitaria, aunque indirectamente lo que se esté fomentando sea la segregación clasista.
Profesora de Filosofía y Psicología