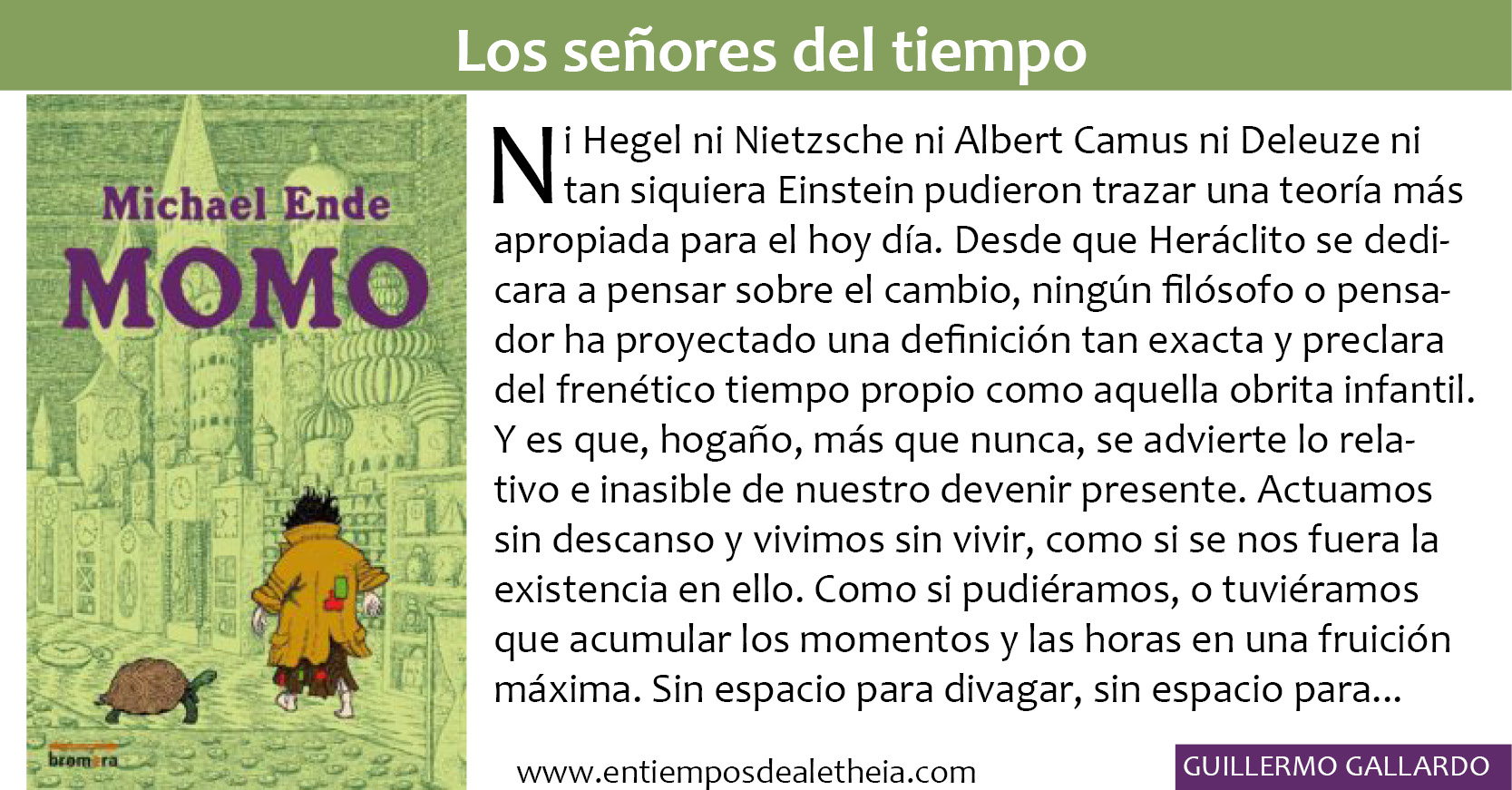¡Ringggg! … Suena el despertador y ya nos levantamos ansiosos. Comprobamos la hora, apagamos las alarmas, y vamos al baño mientras miramos el móvil por si hay llamadas o mensajes. Nos aseamos, nos vestimos y combinamos el tiempo de calentar el café, encender el PC y revisar los correos a la par que vamos perfilando las tareas del día para no perder el tiempo. Eso si no lo hemos programado todo ya el día anterior, aunque dispongamos de una rutina milimétricamente preestablecida.
Vamos al coche o al transporte público. Ponemos la radio o música de fondo. Revisamos de nuevo el wasap y las redes sociales, y nos zambullimos de lleno en el torrente del metro, el tren o los atascos del coche o el autobús. Llegamos al trabajo o la universidad y volvemos a revisar el teléfono, conscientes de que allí habrá nuevos mensajes, nuevas actualizaciones o nuevas publicaciones. Quien más y quien menos, leerá el periódico y las novedades políticas o deportivas del día. Y ya, en ese momento, cuando ya llevamos una buena cantidad de atención gastada, comenzamos de verdad las tareas académicas, sociales o laborales de la jornada; las cuales, no dejan de ser tan afanosas, agitadas y ocupadas como el resto de lo acontecido hasta entonces.
Informes, llamadas, avisos, clases y órdenes se van sucediendo, mientras sacamos de vez en cuando el teléfono para echar una ojeada rápida. Apenas un rato para desayunar y comer, cuando aprovechamos para mirar los informativos, escribir mensajes y mirar los muros de las aplicaciones. Y de vuelta a los quehaceres. Salimos del trabajo y, quien aún tiene tiempo, quedará con los compañeros, verá a la pareja, irá al gimnasio o a clases extracurriculares o, simplemente, se volverá a su casa a ver la última serie que ha descargado o a adocenarse mirando la televisión. Y a penas estaremos contentos si, al llegar la noche, hemos podido hacer todo lo que habíamos proyectado.
A esa frenética actividad se ha reducido desde hace décadas la vida moderna. Frenética actividad de entradas y salidas, de idas y venidas, de prisas y ocupaciones, de actividades y de estímulos varios que no nos dejan espacio para un rato de asueto. Quien más y quien menos, se ha vuelto un perfecto autómata y una calculadora humana de acciones y duraciones: muy acorde con la época vertiginosamente posmoderna que nos acoge. Sujetos que serían las delicias de aquellos banqueros del tiempo que tan bien perfiló Michael Ende en su magistral y profética Momo. Esa novela que es, a día de hoy, todo un clásico que ya nadie tiene tiempo de leer, y cuya moraleja es quizá la mejor metáfora posible para la época actual.
Ni Hegel ni Nietzsche ni Albert Camus ni Deleuze ni tan siquiera Einstein pudieron trazar una teoría más apropiada para el hoy día. Desde que Heráclito se dedicara a pensar sobre el cambio, ningún filósofo o pensador ha proyectado una definición tan exacta y preclara del frenético tiempo propio como aquella obrita infantil. Y es que, hogaño, más que nunca, se advierte lo relativo e inasible de nuestro devenir presente. Actuamos sin descanso y vivimos sin vivir, como si se nos fuera la existencia en ello. Como si pudiéramos, o tuviéramos que acumular los momentos y las horas en una fruición máxima. Sin espacio para divagar, sin espacio para meditar, sin un rato para leer, escuchar a los demás o, sencillamente, para tocarnos las narices.
Tanto así que, para la ya de por sí convulsa y trepidante conciencia colectiva de finales del siglo XX, sería casi impensable la vorágine de rentabilidad performativa en la que hemos caído: como si todo se redujera a inputs y outputs en una secuencia ininterrumpida de segundos, minutos, horas, días, semanas y años. Tan paradigmática llega a ser la comparación literaria que, incluso, en tal síndrome de Estocolmo, con el ambiente tan enrarecido de ruido y lleno de niebla existencial, se podría decir que no somos ya los clientes deudos de los tales Señores del tiempo, si no que nosotros mismos nos hemos vuelto esos hombres de traje gris que, con su bombín y su maletín (solo les faltaba el celular), consumían el tiempo humano como cigarrillos: uno detrás de otro sin parar, a riesgo de desaparecer en la nada.
Con miedo de volvernos tortugas o personas de otra realidad, no tenemos tiempo que perder y, hagamos lo que hagamos, lo hacemos con estrés. Siempre pendientes de los estímulos externos, de pantallas y del estruendoso e inmediato ambiente externo que tiene que estar constantemente ocupado. Engullimos instantes como si fueran comida rápida, exprimimos nuestras actividades como si fueran artículos de usar y tirar. Del todo inconscientes a la realidad de que ese tiempo no vuelve y que, con él, y el desaforado empleo de sus requete-comprimidos lapsos temporales, tan pretendidamente aprovechados, se está escapando por el desagüe nuestra propia vida.
![]()
Licenciado en Filosofía, escritor, profesor y divulgador