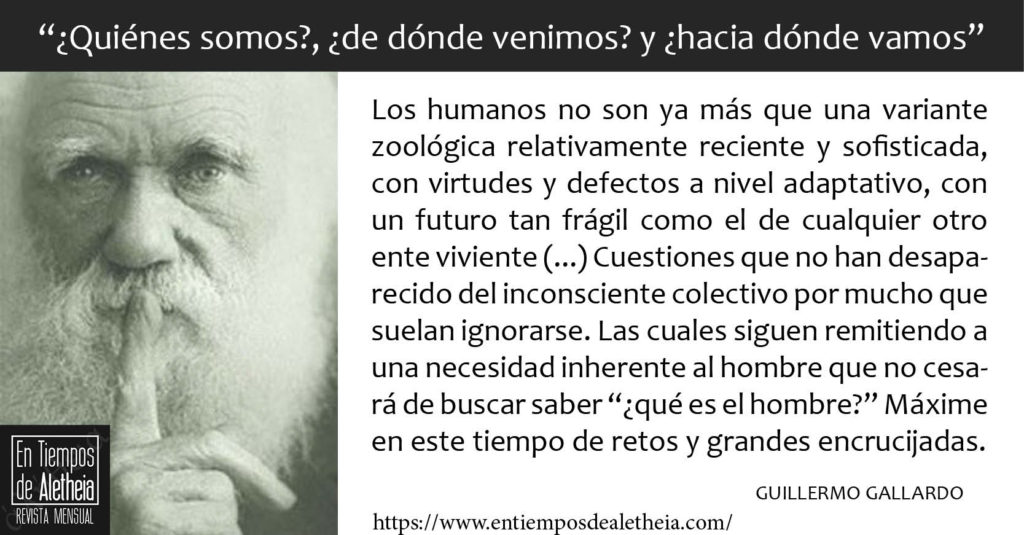Dejando a un lado las trascendentales preguntas kantianas, probablemente las tres cuestiones que más se asocian a la filosofía son “¿quiénes somos?”, “¿de dónde venimos?” y “¿hacia dónde vamos”. Trío de dudas que bien pudiera resumirse también en el famoso “¿qué es el hombre?” Para el cual, hoy más que nunca, carecemos de verdaderas respuestas.
En la época de Kant, sumida en un fijismo antropológico y biológico, las citadas preguntas quedaban circunscritas a un ámbito más espiritual que físico. Si bien, con la aparición, primero, del Hegelianismo y su concepción dialéctica de la realidad, y, después, del Darwinismo y su Teoría de la evolución de las especies, la cuestión se complejizó para abarcar tanto la problemática diacrónica como sincrónica. Ya no solo se trataba de entender qué era y podía ser el hobre en su mejoramiento, sino que, además, tenía que enfrentarse, ni más ni menos, que al vértigo de una realidad propia que era transitoria y estaba enclavada y supeditada a un proceso de constante cambio que lo arrastra indefectiblemente con él.
El ser humano, no solo tenía que pensar dónde estaba y hacia dónde quería ir: tenía que dirimir y aceptar hacia donde le llevaban ciertas leyes superiores y, en parte, desconocidas. Tal vez hacia un futurible perfeccionamiento regido por un espíritu sabio y absoluto que confirme nuestra actual idea de Humanidad, al modo hegeliano, spenceriana o kraussista. O, tal vez, hacia un estancamiento y una decadencia que acaben con nosotros en la evolución de las especies, porque nuestras cualidades vitales caigan en una obsolescencia adaptativa previsible o porque provoquemos nuestra propia autodestrucción. Fuera como fuera, la temporalidad y la transitoriedad se volvieron necesariamente un lugar común y un lugar de paso de cualquier reflexión y filosofía, que llega hasta nuestros días. Una paradoja que no pudo menos que levantar dudas sobre la esencia misma de un ser tan mortal individualmente como mudable colectiva y biológicamente. Incógnitas existenciales que, hoy día, se tienden a obviar proporcionalmente a su imposibilidad de ser respondidas.
El hombre había llegado a ser hombre, ahora lo era, pero antes no lo fue. Y aunque ahora sea hombre, quién o qué puede saber qué le depararán los años, las décadas, los siglos, los milenios y las eras geológicas venideras. Hubo eones de tiempo en que la vida existía sin bípedos implumes, los cuales ya no son apenas sino una consecuencia tardía e insignificante del baile cósmico: una variedad más o menos consciente de sí, pero quizá ni demasiado alejada de los otros seres vivos, ni necesariamente destinada a un progresivo perfeccionamiento trascendente, ni con la pervivencia garantizada (de él o sus obras) por la posesión del incierto don de una peculiar mente y autopercepción propia.
En sí, y hasta donde sabemos, los humanos no son ya más que una variante zoológica relativamente reciente y sofisticada, con virtudes y defectos a nivel adaptativo, del amplio árbol de la vida en la Tierra, pero con un futuro tan frágil como el de cualquier otro ente viviente. Ramas o frutos otoñales de una realidad mayor que bien podría buscar estadios sucesivamente superiores de expresión, puestos cada vez más en duda tras los fracasos de siglos pasados para lograr grandes relatos explicativos o emancipadores de la realidad y el hombre. Realidad que de habitual suele ser versátil pero pragmática, donde la simplicidad organizativa y funcional suele primar sobre la complejidad en sus formas.
Cómo decía Nietzsche, en Verdad y mentira en sentido extra-moral:
“(…) En algún apartado rincón del universo, desperdigado de innumerables y centelleantes sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer. Fue el minuto más soberbio y más falaz de la Historia Universal, pero, a fin de cuentas, solo un minuto. Tras un par de respiraciones de la naturaleza, el astro se entumeció y los animales astutos tuvieron que perecer. Alguien podría inventar una fábula como esta y, sin embargo, no habría ilustrado suficientemente, cuán lamentable y sombrío, cuán estéril y arbitrario es el aspecto que tiene el intelecto humano dentro de la naturaleza; hubo eternidades en las que no existió, cuando de nuevo se acabe todo para él, no habrá sucedido nada. Porque no hay para ese intelecto ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana”.
Si hay que hacer caso a los expertos científicos, como recientes investigaciones han puesto de manifiesto, el homo sapiens sigue evolucionando. Sigue generando cambios y trasformándose en su aclimatación al medio. Empero, evolución se dice de muchas maneras. Y si, ciertamente, hay una evolución con minúsculas, a nivel macro, biológico, o siquiera social, ¿podemos estar seguros de que realmente existe una evolución en los aspectos tradicionalmente considerados desde la perspectiva antropocéntrica como progreso?, ¿es posible que la evolución se produzca a todos los niveles, siendo el universo una máquina de crear dioses, como apuntaba Henri Bergson?, ¿tal vez la técnica y la tecnología abrirán la puerta a una nueva humanidad que trascenderá en el eterno retorno de lo nuevo y diferente a esta nuestra tal como nosotros hemos sucedido y dejado atrás a otras especies?, ¿sí? O, más bien, ¿hay que aceptar posmodernamente que hemos llegado al final de la historia de Fukuyama y no ha sido para bien?, o, peor, ¿estamos involucionando a pasos agigantados como especie y como cultura, mientras se dan esos simples ajustes al medio-ambiente, en camino directo a la extinción sin dejar rastro duradero?
“¿Quiénes somos?, ¿de dónde venimos? y ¿hacia dónde vamos?”. Tres preguntas de una vigencia absoluta que quizá estén detrás de la epocal, injusta y alienante concepción antropológica y social del mismo hombre. Trío de cuestiones que, por supuesto, no por intempestivas han desaparecido del inconsciente colectivo por mucho que hogaño suelan ignorarse. Las cuales, por supuesto, también, siguen remitiendo a una necesidad inherente al hombre que no cesará de buscar saber “¿qué es el hombre?” Máxime en este tiempo de retos y grandes encrucijadas que están y se las esperan, para unos animalillos semi-inteligentes que están tan cerca de tocar los cielos y las estrellas, en lo material, y están tan al borde de consumir ese planeta sobre el que se desarrollan como de quemarse ellos mismos en su propia hoguera de las vanidades.
Licenciado en Filosofía, escritor, profesor y divulgador