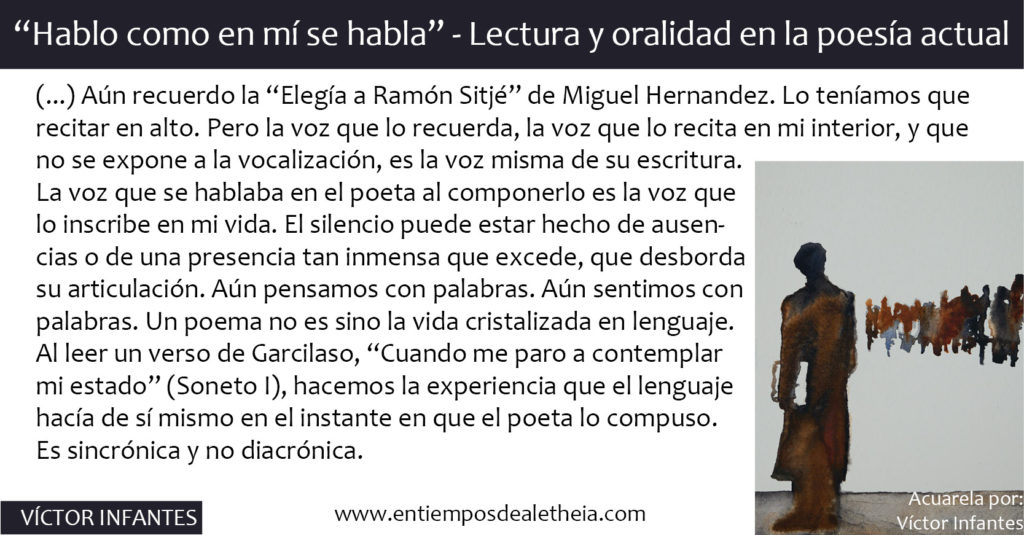Sorprendía a sus contemporáneos el hecho de que San Agustín leyese en silencio, y no en voz alta, como se hacía en la época. Repasando Las Confesiones del de Hipona no podemos sino considerar que es una consecuencia directa de su forma de entender no solo la tradición previa (clásicos y patrística) sino, en general, el hecho mismo de la lectura y de la relación con el conocimiento, que no será sino esa suerte de diálogo interior entre textos que remiten, nacen y desembocan los unos en los otros. Visión que marcaría a la Iglesia y, desde ella, al Occidente en general. Sirva esta anécdota para perfilar la cuestión a tratar. ¿Cuál es la situación, a día de hoy, de la relación entre la poesía y su oralidad? Más exactamente ¿es esta última posterior o anterior a la primera? Es decir, ¿el texto recoge una situación previa de transmisión o composición oral, lo cual es dudoso, o, por el contrario, será el texto, y su lectura “silenciosa” por individuos privados, la situación desde donde, a veces, saltará (si lo hace) a una oralidad, posterior, y que ya no forma, como en otros momentos, comunidad, vínculo?
Cierto es que, en esto que llamamos Occidente, oralidad y escritura han convivido parejos de distinta manera en diversos momentos históricos y los caminos que comunican a ambos a veces discurren a cielo abierto, a veces de manera subterránea. Pero la literatura y la lengua son también expresión de la situación económica, social, política…, en la que se inscriben, de hecho es a través de ellas como se piensa y se hacen todas estas facetas evidentes.
La poesía, pues, ahora vive la extraña situación de un desplazamiento. De ser el vínculo que dotaba, conllevaba y exponía la identidad de un pueblo, (en Grecia se educaba a los niños con el estudio de la Ilíada, como explica W. Jaeger en su Paideia) hecho aún visible en la lírica popular que hasta bien entrado el siglo XX sobrevivía aún como literatura oral y cuya cadena de transmisión ha quedado, en la mayoría de los casos, interrumpida, ha pasado a ser un entretenimiento privado (entre otros muchos) al que se apela, a veces, para dotar de un prestigio (tan etéreo como denostado) a disciplinas colindantes que la invocan. Ha pasado a ser un adjetivo, algo confuso. “Esto es poético”, oímos decir a menudo. En fin.
El poema ya no es “el decir excelente”. Es una suerte de lujo al que no se le puede asignar una función clara, pero que, en teoría, cumple muchas funciones, las cuales, sin embargo, a la hora de enunciarlas, quedan solapadas en el acto por otras formas de discurso (el audiovisual, generalmente) que se apropian de sus pregorrativas.
Nos es difícil concebir, pues, a un poeta que componga sin escribir, el hecho mismo de la escritura es la extensión misma de su voz, silenciosa en lo exterior, pero que inunda su interior. Así, la lectura de sus versos (incluso la realizada por él mismo) no es sino una voz solo audible en lo interno, cuya oralidad se desenvuelve a este lado del Yo y cuya articulación fonética sensible es secundaria y prescindible. Ahora se lee en silencio, como San Agustín, pero, aunque no se recite el texto en alto (como hacíamos en clase con las declinaciones del latín), sí se recita interiormente.
¿Qué voz habla en nosotros? ¿La del poeta? ¿La nuestra propia? ¿No seremos nosotros mismos los que somos pronunciados por el poema? ¿Es el poema quien se pronuncia en nosotros? ¿Tiene sentido un “recital de poesía” en la situación descrita? No tengo respuestas, solo me permito delinear el estado de la cuestión, señalar una pérdida, una problemática, la de la tradición oral, pero también la de una relación con el lenguaje que pasa por lo escrito, y con el poema, que ya no es sustitutivo o soporte para la primera, que es autónomo y que más que mediado por la imprenta o la pantalla informática, está mediado por nuestra propia relación con el decir excelente, que es (o fue) el poema, relación que ya no es la de hace tiempo, que adquiere formas nuevas como desarrollo de ciertas consecuencias no solo lingüísticas, sino, si se quiere, en sentido fuerte, políticas.
Cuando yo iba a la escuela aún nos hacía aprendernos poemas de memoria algún “trasnochado” profesor de literatura, algún Juan de Mairena “desubicado”. Así aún recuerdo la “Elegía a Ramón Sitjé” de Miguel Hernandez. Lo teníamos que recitar en alto. Pero la voz que lo recuerda, la voz que lo recita en mi interior, y que no se expone a la vocalización, es la voz misma de su escritura. La voz que se hablaba en el poeta al componerlo es la voz que lo inscribe en mi vida. El silencio puede estar hecho de ausencias o de una presencia tan inmensa que excede, que desborda su articulación. Aún pensamos con palabras. Aún sentimos con palabras. Un poema no es sino la vida cristalizada en lenguaje. Al leer un verso de Garcilaso, “Cuando me paro a contemplar mi estado” (Soneto I), hacemos la experiencia que el lenguaje hacía de sí mismo en el instante en que el poeta lo compuso. Es sincrónica y no diacrónica.
Cierto es que esto no es una situación totalitaria que abarca a todos por igual. Hay retazos de oralidad conviviendo con la más estricta lectura interior y muchos luchan porque la poesía siga manteniendo aquel carácter, el que tengan que luchar ya denuncia un problema o un estado de la cuestión diferente, una sima abierta en el propio hecho poesía, el cual, se resiste a una definición, a una axiomática, a una disección que establezca sus partes y modos (siempre lo ha hecho).
Decía un maestro japonés que “un poema es lo que sucede aquí y ahora”, el poema siempre sucede aquí y ahora, cuando es leído o recordado, acontece su voz propia ahora en el silencio, ya incomunicado, de un sujeto contemporáneo hipercomunicado, hiperconectado y, por tanto, aislado por redundancia, constreñido a un vínculo que se despliega desde la escritura hasta su lectura (callada), pero que hilvana en su trayecto la experiencia del mundo en toda su riqueza. ¿Estamos encerrados dentro de nuestras cabezas, dentro de nosotros o el hecho mismo del lenguaje ya es ese vaso comunicante, ese umbral por donde lo otro, lo exterior es accesible y desde donde somos constituidos? En lenguaje filosófico se diría que nuestras limitaciones son nuestras condiciones de posibilidad. ¿Tiene sentido recrear un ayer (dudoso) donde el poema en alta voz es nexo entre individuos y configura comunidad cuando la situación ya no es esa? Cuando el poeta Gabriel Celaya dijo que “la poesía es un arma cargada de futuro” no podía ni concebir la situación actual en nuestra relación con lo escrito. Sí, se lee más que nunca (en ordenadores, en móviles y tabletas, en todo tipo de portales y redes sociales, en fin), pero no se lee como se leía antes ni, por supuesto, en general, para lo que se leía antes. Priman los contenidos breves, incluso en las obras que se producen, incluso en las novelas. El fragmento, cual fractal, explica mejor la situación contemporánea que una obra de siete volúmenes con 800 páginas cada una. Se lee distinto. Se escribe distinto. En ordenador, con la posibilidad (infinita) de corregir y remodelar el texto una y otra vez. Los cambios que esto ha traído no son exclusivos de cómo se lee o cómo se escribe, sino que afectan también a cómo se piensa, y a cómo es la relación entre nosotros y con nosotros mismos. Así, el poema, en general, ha asumido la condición de contenido de comunicación (nunca fue otra cosa) y, por tanto, se dispone según las leyes no escritas de los medios de comunicación actuales, inmediatez, brevedad, intercambiabilidad, etc., sometido siempre al vaivén del feedback de un público que devora contenidos indeterminados, unos tras otro y a los que únicamente se les exige que no ocupen su atención demasiado rato, que sean breves golpes de efecto. Así, vemos en el propio campo audiovisual como, salvo contadas excepciones, se ha reducido el metraje de las películas. El público consume más que nunca, también poemas, (ahora se consumen he ahí el quid), pero más diversificado. Cualquier contenido que supere los cinco minutos, los tres minutos, las.. ¿seis líneas? de atención ya rechina. Lo saben muy bien los publicistas. Lo saben perfectamente bien. Hasta el punto de que en algunos casos uno no sabe si los propios poetas en las redes sociales usan sus poemas como anuncios de una marca muy determinada que lleva su nombre. Puede ser. Sin embargo…
No todo es lo mismo e indiferente. En el colador, en la malla trenzada por la hiperconectividad, que selecciona y trilla discursos independientemente de su contenido obedeciendo a criterios a veces incognoscibles (como la selección que efectúa el algoritmo de YouTube), a veces, se cuela el destello de una voz que rompe con la camisa de fuerza de su intercambiabilidad, una voz propia porque es la de todos. Digamos que nuestro límite, nuestra reducción a “individuos aislados , pero hiperconectados en su aislamiento, que leen en soledad y en silencio lo que otros individuos aislados escriben en sus soledad” es también una suerte de comunión, de extraña comunión donde la palabra muda, amordazada, es el nexo que antes la oralidad sostenía.
“Hablo como en mí se habla”, decía Alejandra Pizarnik. El poeta más que escribir al dictado, más que ser un escriba (al modo de un médium) es el lugar donde se despeja el camino de una voz, la voz de la escritura que está rodeada de silencio, pero que, en cada palabra, esculpe la huella que deja sobre el tiempo la existencia, por un lado, del poeta que escribe y, por otro, del lector donde el poema se hace real. Poesía es comunicación, necesita de ambas partes y entre ambas, como un puente tendido sobre el vacío la voz de la escritura (en el soporte que sea) uniendo ambas orillas del Yo.