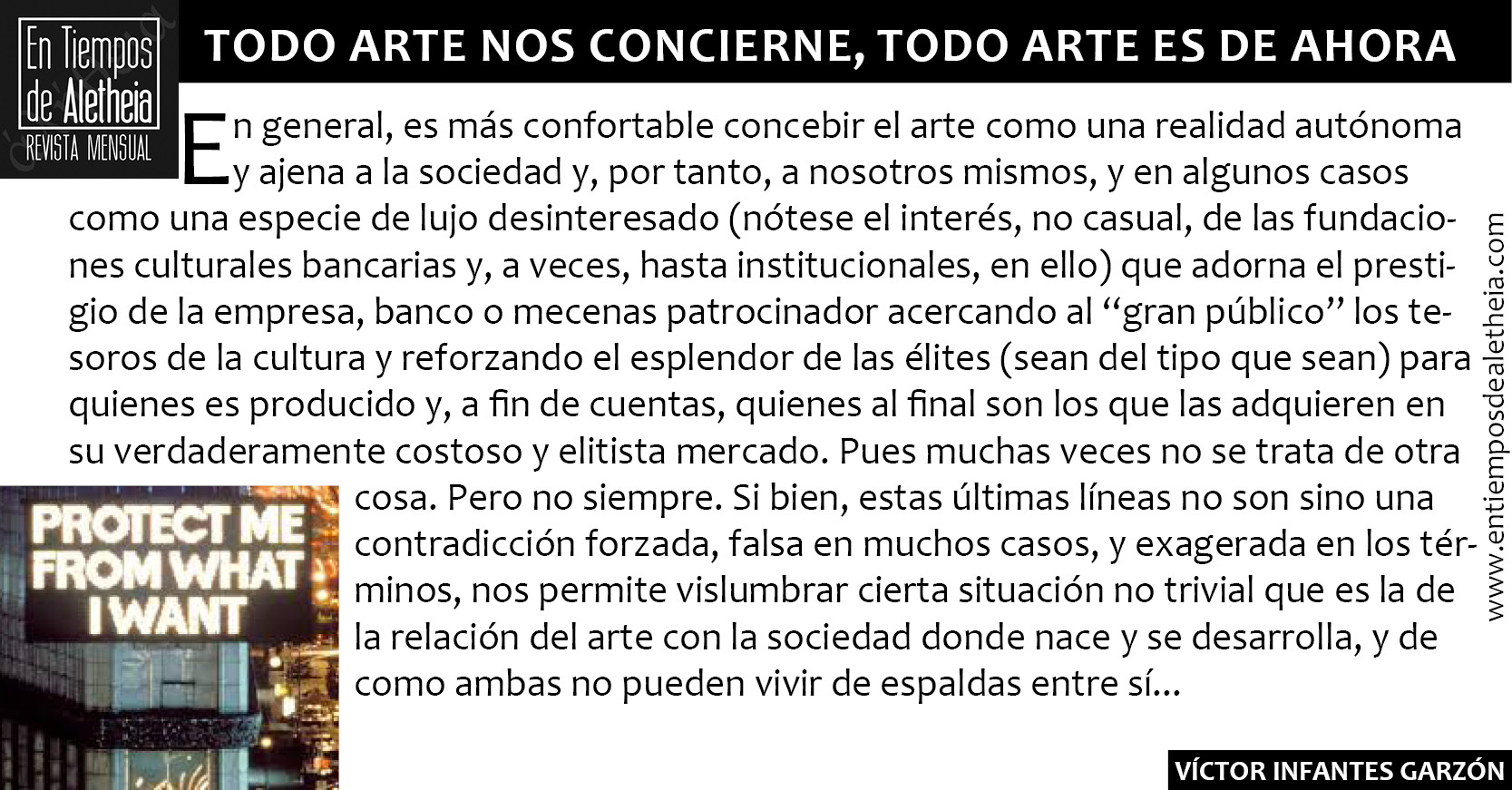¿Qué tienen en común los anónimos pintores rupestres de Altamira con los pintores y escultores del Renacimiento (Piero della Francesca, Masaccio, Miguel Ángel, Rafael, Brunelleschi, Cellini…) con, por ejemplo, Damien Hirst (1965-) y su obra, “La imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo”, donde en un estanque transparente hay un tiburón tigre suspendido en una solución de formol y que se vendió a un multimillonario norteamericano por 9,5 millones de dólares? ¿Y con Banksy, Marina Abramovic, y con Jenny Holtzer y sus “Truism”, con el Land Art, y con..? Todos ellos son “artistas” y sus obras son “obras de arte”. Esto, más que una afirmación, parece, ante todo, una duda y una sospecha. Como si, en apariencia, algo no encajase convenientemente.
Los pintores de Altamira desconocían la palabra “Arte”, no podrían darle un significado, y si lo hubieran hecho, este no sería ni remotamente parecido al actual. Pero sí conocían la necesidad de representar su mundo y sus vidas, sus totems, sus ritos.. Llamémosle a esto, por ahora, como queramos. “Arte”, puede valer. Los nombres siempre pueden ser redefinidos, ampliados, matizados, transformados. Decir que lo que hacían es Arte solo puede hacerse desde nuestro propia idea de Arte, la cual tiene una historia, una génesis y un desarrollo determinado, y que, en cada época de Occidente, coge uno u otros matices con los que interpreta y cataloga todo lo anterior a él de acuerdo a su criterio. Solo podemos ver el pasado con los ojos del presente. Por mucho que nos pese, o que, a veces, nos resulte grato.
Si en la Edad Media el Arte está al servicio de Dios, la Iglesia y sus fines (incluso en el mecenazgo privado), los renacentistas no solo recuperan, desde Giotto, la perspectiva y sus preocupaciones para representar la realidad, sino que hacen suyo todo el legado de la tradición clásica, grecorromana, –de cuyas ruinas Italia estaba llena–, ayudados a su vez por los escritos que salen de Bizancio ante la llegada inminente del Imperio Otomano (caída de Constantinopla, 1453).
Esto les llevará a rechazar el arte medieval (Románico y Gótico). Aunque, en lo historiográfico, sean sus continuadores, en la práctica marcan un punto de ruptura completa con la tradición hasta ahora dominante.
Vuelven al hombre como objeto y sujeto de expresión y comienzan a desarrollar una suerte de panteísmo que les recorre a todos ellos, magníficamente expresado en el epitafio de Pietro Bembo donde se distingue entre la naturaleza como algo pasivo (Natura naturata) y la naturaleza (Natura naturans) como algo activo y vivo. Nótese que Bembo es un alto cargo eclesiástico. La Iglesia misma es más que permeable a la nuevas ideas, y será, como mecenas, quien financie, aparte de las ciudades y algunas familias nobles, las obras de este periodo, el cual marcará el modelo de clasicismo (clásico: digno o modelo de imitación) no solo con respecto al Arte.
En palabras de Barzin (“Ontología de la imagen Fotográfica”, en Problemas de la Pintura, 1945), “en el siglo XV la pintura comenzó a despreocuparse de la expresión de una realidad espiritual con medios autónomos, para tender a la imitación más o menos completa del mundo exterior”. El camino de la imitación y de la semejanza será el camino a seguir durante cuatro siglos hasta que con la llegada de la fotografía y del cinematógrafo, las artes plásticas se revelan insuficientes para duplicar la realidad como un espejo no invertido y empiezan a mirarse a ellas mismas prescindiendo de una representación que las limitaba. Siguiendo al mismo autor, “ la perspectiva ha sido el pecado original de la pintura occidental, los inventores de la fotografía y el cine, Niepce y Lumiere han sido por el contrario sus redentores librando a las artes plásticas de su obsesión por la semejanza”.
Sin embargo la pintura y el arte ya eran conscientes de sí mismos como realidad autónoma desde el inicio; basta rastrear los signos, sus huellas y trazas. Después de las Vanguardias del XX, nada sería lo mismo, nada del presente, del futuro y, por supuesto, nada del pasado. Basta ver a Picasso realizar cuadros (“Las señoritas de Avignon”) y cerámicas inspiradas/robadas (diría él) al arte africano.
Suele suceder que el gran público, a la hora de relacionarse con el arte contemporáneo, se encuentra, generalmente, ante una incomprensión mutua que genera situaciones contradictorias, algunas hábilmente señaladas por la propia creación de nuestro tiempo. O por situaciones “tragicómicas” como la de los que ven un cuadro a través de la realidad aumentada de su dispositivo móvil, como la de una sala entera del Museo Van Gogh en que nadie miraba directamente el cuadro, móviles en alto, hip, botón de selfie, etc., todos menos uno. Sin pretenderlo, la realidad había improvisado un happening que habla más de nosotros y de quiénes somos en nuestra relación con las cosas que cualquier otro milimétricamente ideado, diseñado y ejecutado.
De un lado “las obras” que, muchas veces, toman sentido exclusivamente dentro de un discurso teórico especializado que presupone conocer las últimas tendencias, los textos donde se apoyan, y multitud más de referencias que lo vuelvan accesible, comprensible dentro un concepto de Arte en continua transformación y redefinición. Por otro, el “gran público” que busca en la “obra” de arte exactamente el concepto clásico, moderno de la misma, la producción de un objeto bello (entiéndase como se quiera), objeto que reproduce o plasma la realidad con una coherencia o similitud determinada, sea como calco o como interpretación personal del artista, cuya “sensibilidad propia” transfigura el mundo hacia su verdad escondida, etc., etc., etc. Así, las disciplinas clásicas, pintura, escultura, incluso la fotografía y, si se quiere discursos más actuales, como el videoarte, son juzgadas por quien se acerca a ellas con los parámetros con los que se acerca a una obra de la tradición, (semejanza, pericia técnica, cínicamente añadiríamos: incluso si la gama cromática de la misma conjunta con la del salón que va a “decorar”). Allí uno está mas confortable pues no se siente implicado y se sirve de dichos parámetros como criba para decidir el carácter artístico de una obra, o para declarar, en un momento determinado, que no lo tiene en absoluto.
En general, es más confortable concebir el arte como una realidad autónoma y ajena a la sociedad y, por tanto, a nosotros mismos, y en algunos casos como una especie de lujo desinteresado (nótese el interés, no casual, de las fundaciones culturales bancarias y, a veces, hasta institucionales, en ello) que adorna el prestigio de la empresa, banco o mecenas patrocinador acercando al “gran público” los tesoros de la cultura y reforzando el esplendor de las élites (sean del tipo que sean) para quienes es producido y, a fin de cuentas, quienes al final son los que las adquieren en su verdaderamente costoso y elitista mercado. Pues muchas veces no se trata de otra cosa. Pero no siempre. Si bien, estas últimas líneas no son sino una contradicción forzada, falsa en muchos casos, y exagerada en los términos, nos permite vislumbrar cierta situación no trivial que es la de la relación del arte con la sociedad donde nace y se desarrolla, y de como ambas no pueden vivir de espaldas entre sí.
No pretendemos establecer un criterio que diga qué es Arte y qué no lo es. Podemos, a lo sumo, esbozar un camino, entre otros muchos, para recorrer, no ya esta o aquella obra, sino el “hecho” arte, el “acontecimiento” arte que, sí, está en la obra, como fruto del trabajo del artista, de su tiempo, de su vida y de sus búsquedas, pero no sólo en ella, está en todo el proceso de su creación ( de ahí que los artistas generalmente presenten la documentación de dicho proceso como parte integrante de la misma y que en el caso de los artistas del pasado ésta sea rastreada en archivos y bibliotecas concienzudamente), pero sobre todo en el espectador, que es el lugar donde verdaderamente sucede, en su mirada, que no es meramente la visual, y en su vida, donde seguirá sucediendo y transformándose y transformándole y donde cobra verdadero sentido.
Esto no es exclusivo de la creación contemporánea. Encontramos el mismo gesto allí donde no temamos encontrarlo; el arte, es un gesto, el que traza, por ejemplo en Velázquez, el alma del Papa Inocencio, que se mezcla con la sensibilidad del pintor y de la que nace, no ya la pincelada, sino la “música”, la “tonalidad” que la guía, una música honda, terrible y profunda. Francis Bacon recogerá ese gesto. Si bien sus Papas no son una “copia” del de Velázquez exacta y mimética, sí lo es ese ademán, esa insinuación que convoca a la mirada y que vive en él, y traza no solo esos cuadros sino toda su producción posterior a su “encuentro” (no meramente físico) con Velázquez. Cuando vemos un cuadro de Velázquez, al igual que cuando vemos uno de Bacon, no vemos “el cuadro”, una disposición física de colores sobre un lienzo, lo que vemos es el gesto, ese gesto, el de Inocencio, su época, su vida, mezclado en Velázquez, despertando en Bacon, viviendo en nosotros con una nueva luz que es la luz de la miradas de nuestros tiempos mezclándose con la mirada de aquellos.
Todo arte nos concierne; todo arte es de ahora. Nos implica, para poder ser y para que sepamos quienes somos, pues, en el gesto que traza en la realidad, quienes aparecemos somos nosotros mismos, como sociedad y como individuos. Aparecen nuestras máscaras, como las tejemos, como las reparamos y como nos quedamos sin ellas. El Arte utilizará ahora todos los recursos a su alcance, desde diseñar un videojuego sobre la finitud de la existencia y la ausencia de Dios (obra propia del autor del presente escrito), a imprimir billetes de 20 libras con la imagen de Lady Di en lugar de la reina, y que, puestos en circulación, nadie percibe la diferencia con los “reales” (Bansky, en “Exit Trought the gift shop”). Todo está permitido.
La “Obra” en el arte contemporáneo no es tanto un soporte físico que realiza una idea como una indicación, una señalización, un toque de atención sobre una relación entre ideas, vivencias… la “obra” en el arte contemporáneo es la experiencia de la misma.
No otra cosa persigue la Perfomance. Hay muchos casos, señalemos a Marina Abramovic y su pieza Bowl and Arrow. Otro ejemplo, el de la pieza de Land Art de Walter de Maria The Lighting Field. Nuevo México (1977) donde en una zona de 1km x 1km del desierto de Nuevo México donde hay habitualmente gigantescas tormentas eléctricas 400 pararrayos. La “Obra” no son los pararrayos, es la experiencia que genera, y que hoy podemos ver en la documentación de la misma.
El Arte no imita la realidad, la desvela, no la decora, la desnuda. El arte no es un trozo muerto de materia, es el gesto que descansa en ella viviendo en nosotros, donde nace, donde en realidad existe. El arte, así entendido, es una suerte de ejercicio oracular en el que sencillamente se señala, se indica, cierto resplandor, cierto destello del roce de la existencia con el mundo; sea como denuncia social–económica, medioambiental, tecnológica.., sea como búsqueda del absoluto, como denuncia de su huida, de la belleza (y de la belleza de la fealdad), o como expresión de los márgenes del Nosotros frente a un Ellos… a través de los fragmentos de discurso, de relato, de sonido, imagen o silencio que produce el mundo y que pueden ser intercambiados, modificados, recombinados, superpuestos, descontextualizados e insertados en un marco de referencias distinto, ajeno, que denuncie la condición de extranjeros que todos poseemos.., y también las obras y los artistas que, conscientes de toda esta situación toman claramente partido por la máquina del mercado/mass media(quien sabe si cínicamente o no) produciendo (casi siempre en serie) la iconografía que esta requiere, pues dicha máquina fagocita imágenes, y nunca será saciada. Con sus códigos preestablecidos, planos, cómodos, sin sorpresas, “decorativos”. Toda la obra de los últimos años de Jeff Koons, por ejemplo. Y de tantos otros.
Quisiera centrarme en una artista americana viva, Jenny Holzer (1950). Si bien arranca su trayectoria fascinada por Rothko y la pintura abstracta, al entrar en el Whithney Museum da un giro a su trayectoria. Jugará a señalar, entrecomillar y denunciar las contradicciones subterráneas, y no tan subterráneas, del tiempo que le toca vivir y de cómo ha elegido vivirlo. Jugará con los contextos de inserción de los mensajes, con los cambios que el entorno opera en su percepción, con la simplicidad de un enunciado que de tan comprensible que es por ello mismo encierra un misterio, un misterio que a la vista de todos queda ¿enmascarado?¿velado?
Jenny Holzer, formada en filosofía y literatura oriental y occidental, lleva al campo de juego de lo público la inscripción de una serie de frases formuladas de manera fácilmente comprensible. A este proyecto lo llamará “Truism”. Concebidas al inicio para ser divulgadas por medios underground, pegadas en cabinas telefónicas o convertidas en eslogan que empiezan a invadir, en diversos formatos, el espacio urbano. Paralelamente escribiría sus “Essays”, ordenados de forma alfabética, donde el lenguaje pasa a asumir una violencia declarativa que oscila entre los extremos de la izquierda y la derecha políticas. La preocupación por los massmedia como transmisores de significado y deformadores y conformadores del mismo, abrirán el camino de sus años siguientes. La “toma de conciencia” que supone cada uno de los “Truism” de Holzer, su denuncia del estatuto del poder, del de la mujer, del deseo, de la autocomprensión que tenemos de nosotros y del mundo puede parecer un mero ejercicio teórico-conceptual en el sentido negativo y vacuo del término. Sin embargo, cobra fuerza en el contexto donde se enuncia. Resplandece. Sus proyecciones en edificios de todo el mundo, su proyecto sobre las víctimas de guerra en Serbia donde los propios verdugos y violadores toman voz, vuelca el presente oculto en la teatralidad del presente-espectáculo jugando a una ambivalencia casi nunca cómoda que, más que agitar conciencias, pretende exponer la conciencia ante si misma.
Detengámonos especialmente en 1982, cuando nueve de sus “Truism” son proyectados en intervalos de 42 segundos en un panel gigante electrónico de Times Square. “Protegerme de lo que deseo” reza uno de ellos, quizá el más famoso, tanto que se ha realizado una edición limitada de zapatillas deportivas con su mensaje impreso en ellas. Imaginemos a un ciudadano que pasease ese día por Times Square sin haber sido advertido de la acción de Holzer, y que, levantando la vista a lo alto, se encontrase en el lugar usualmente ocupado por la publicidad con los “Truism” de Holzer. ¿Los diferenciaría como mensajes distintos a aquellos que los rodean? ¿Habría algo que los diferenciase? ¿Percibiría la distinción, la ruptura, la falla, la sima abisal que abrían en la irrelevancia de la publicidad? ¿Los consideraría un nuevo tipo de publicidad? ¿Y si es así, de qué producto? Sí, todo está permitido, pero todavía todo no está ejecutado.
Holzer llenará el mundo de proyecciones de palabras que nadie quiere leer, pero que la gente va a ver ya que han sido catalogadas como “Arte” por las instituciones que lo configuran, (hasta en la colección permanente del Guggenheim, Bilbao, encontramos una de sus piezas). Y sin embargo, algo se escapa, algo es posible, y su mirada rompe con el juego del mercado, de las muestras de los museos y fundaciones bancarias que lavan y configuran su imagen adornándose de creación contemporánea. La carga implícita y explícita de sus enunciados es donde el espectador choca consigo mismo, donde el espectador y esas instituciones quedan desnudos ante el espejo de su denuncia.
Comenzamos preguntándonos qué unía, qué hay en común entre las diversas formas de expresión artística de la historia, y lo hacemos desde un periodo que parece que se sitúa al margen de ella o después de ella en la “célebre” expresión de Fukuyama. Sí, han pasado las vanguardias, han pasado muchas cosas. El propio concepto de obra se ha convertido en otro asunto. Y el de Arte. Y el de todo. Y el de todos. Sin embargo, simbolizamos, expresamos, de continuo, es consustancial, es parte de lo que nos hace ser quienes somos. Si vemos con las categorías de ahora, incluso con las del academicismo más trasnochado, la pintura de los grandes maestros del pasado, no lo hacemos para establecer una línea de progreso evolutivo que nos haya llevado de, por ejemplo, un retrato de Lorenzo Lotto a las Brillo Box de Warhol, lo hacemos para entender que los graffiti que llenaban Roma, entre los de contenido erótico o político, se colaban unos versos de Catulo al modo de los “Truism” de Holzer. Y que una obra, independientemente de la intención determinada del artista, o si este se concibe como tal, o como un artesano o como miembro de un gremio, o lo que sea, es algo independiente a esa intención, es algo más, pues es en aquel que la contempla donde vive en realidad, mezclándose con él, con su tiempo, con sus problemas y horizontes.
![]()