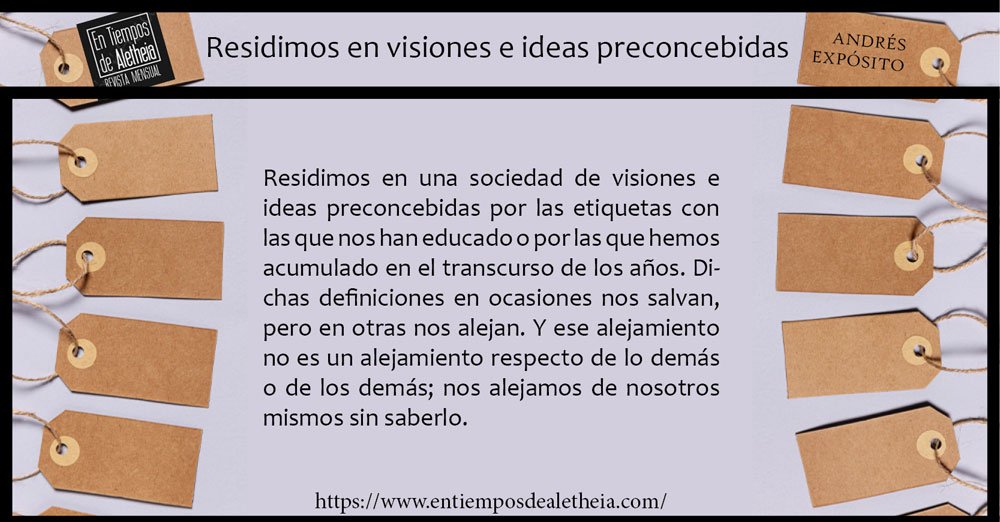Desde el momento exacto en que nacemos se nos educa y se nos señala todo el alrededor con nombres, queda todo etiquetado. En esa manera se nos hace más fácil distinguirlos y nos hace más fácil la comunicación social, pero lamentablemente al conquistar psicológicamente su contenido con las respectivas etiquetas en las que hemos sido educados, quedamos encarceladas a ellas. No somos capaces de mirar de otra manera.
Con las etiquetas no solo queda nombrado lo etiquetado, también su contorno y su contenido. Y eso no solo ocurre con objetos, también con paisajes, con emociones y sentimientos, y en especial, con seres con los que tratamos habitualmente o excepcionalmente.
Al colocar una definición a algo le llenamos el vacío en el que residía, pero limitamos toda posibilidad de verlo o entenderlo de otra manera. Constantemente, definimos a personas en función de una primera impresión o un acto del que hemos sido testigos. En ese instante hemos cerrado la posibilidad a verla en una visión diferente, a encontrar otros gestos, actos, emociones o sentimientos.
Lo mismo ocurre con la propia vida, su secuencia, su sentido, su pauta. En el momento en que nacemos queda señalada y definida de una forma u otra en relación a tradiciones, cultura popular, religión e ideologías. No nos colocamos en otro lugar para apreciar una propuesta diferente. No hablo de ser convencidos por nuevas versiones, hablo de comprender y entender otras versiones.
Residimos en una sociedad de visiones e ideas preconcebidas por las etiquetas con las que nos han educado o por las que hemos acumulado en el transcurso de los años. Dichas definiciones en ocasiones nos salvan, pero en otras nos alejan. Y ese alejamiento no es un alejamiento respecto de lo demás o de los demás; nos alejamos de nosotros mismos sin saberlo.