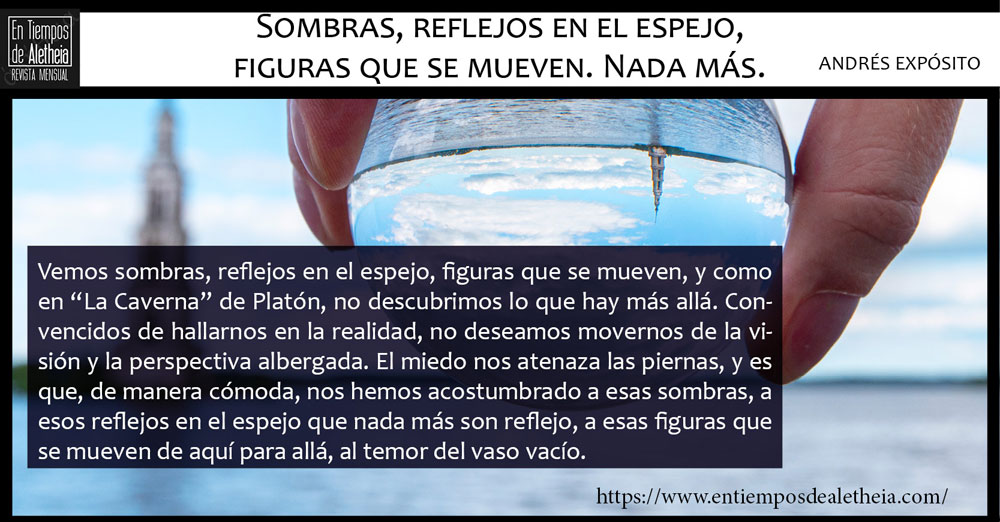No conocemos en realidad el mundo que nos rodea. Estamos coartados por nuestros sentidos, por las ideas que ha ido conformando nuestra manera de mirar alrededor, y por la educación implantada o heredada desde que somos niños. Y no somos capaces de salirnos de ello y mirar de otra manera, desde otro ángulo.
Hemos llenado de tal manera el vaso que, en lugar de vaciarlo, seguimos echándole más líquido y quedamos ante el sopor de observar los bordes supurando el agua sobrante. No entendemos que vaciarlo, a pesar de lo que ello supone, deshacernos de todo lo sobrante, lo que satura, e incluso de lo que no sobra, planteará nuevos sabores, dará frescura. La verdad del vaso es la utilidad de vaciarlo y volverlo a llenar, no de mantenerlo siempre lleno.
Vemos sombras, reflejos en el espejo, figuras que se mueven, y como en “La Caverna” de Platón, no descubrimos lo que hay más allá. Convencidos de hallarnos en la realidad, no deseamos movernos de la visión y la perspectiva albergada. El miedo nos atenaza las piernas, y es que, de manera cómoda, nos hemos acostumbrado a esas sombras, a esos reflejos en el espejo que nada más son reflejo, a esas figuras que se mueven de aquí para allá, al temor del vaso vacío.
Residimos en una neblina constante que nuestros sentidos y nuestra perspectiva han creado, y que, poco a poco, va cegando nuestro paso, nos condiciona, nos empuja por senderos habituales y repetidos; nos desvincula y nos arrastra obsesivamente a nuestra realidad: la que hemos inventado para convencernos.