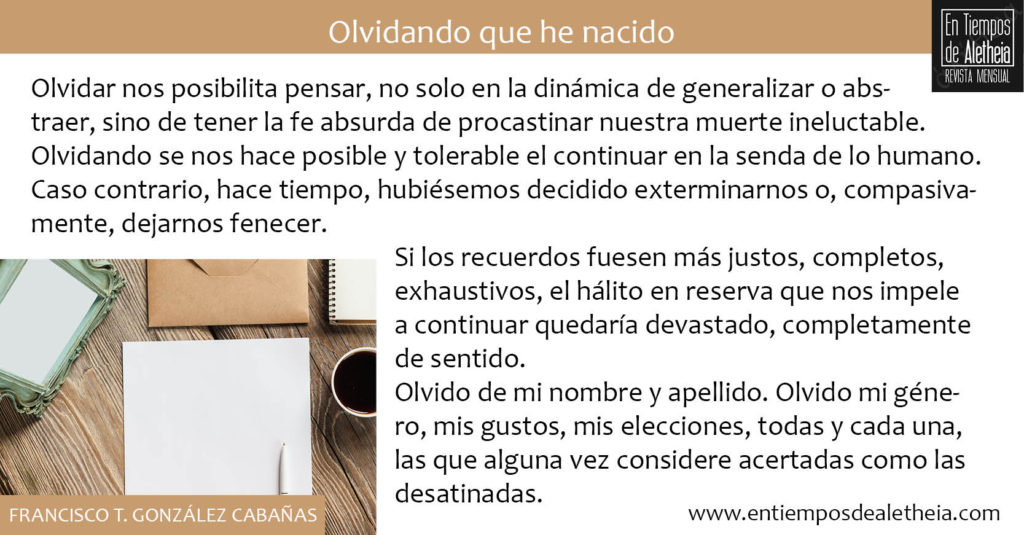He olvidado (todos a diario olvidamos, solo un hombre en la tierra no lo hizo y ese hombre ha muerto) la textura de la pasionaria en mano, sintiéndola como nadie la ha sentido, aunque conviviera con ella toda una vida entera. Olvidé sus singularidades. Y en tan palmario olvido, olvidé a Ireneo Funes y a sus exégetas. Sí, de intérpretes e interpretaciones hablamos, he olvidado a quien postuló aquello del “olvido del ser”. Embebido en las corrientes del Leteo, brazo del Hades, personificada como hija de Eris, la discordia abrumadora del olvido me sitúa en este presente continuo, en donde una palabra escrita, tras la otra, réplica, viral y consuetudinariamente, la condena que, según leo, padeció un tal Sísifo.
Olvidé haber votado y por ello tal vez, vuelvo a ser convocado a depositar un sobre en la urna, para volver a otorgar lo que creo y siento, mis derechos conculcados. Si, como canta el juglar, todo estuviese guardado en la memoria, el viento no sería libre, sino privatizado o regido por un burócrata estatal de acuerdo a donde oportunamente soplase tal aire libertario.
Olvidar nos posibilita pensar, no solo en la dinámica de generalizar o abstraer, sino de tener la fe absurda de procastinar nuestra muerte ineluctable.
Olvidando se nos hace posible y tolerable el continuar en la senda de lo humano. Caso contrario, hace tiempo, hubiésemos decidido exterminarnos o, compasivamente, dejarnos fenecer.
Olvidar los crímenes cometidos transforma la tragedia en absolución al propio olvido.
Si los recuerdos fuesen más justos, completos, exhaustivos, el hálito en reserva que nos impele a continuar quedaría devastado, completamente de sentido.
Olvido de mi nombre y apellido. Olvido mi género, mis gustos, mis elecciones, todas y cada una, las que alguna vez considere acertadas como las desatinadas.
Olvido mi condición humana y esta es la única razón por la que escribo.
Olvido involuntariamente que he vivido, olvido olvidar las lógicas, la semántica, el significante y sus sentidos.
Olvido tu premio y tu castigo. Olvido tu indiferencia, permanente y constante, como tus palmadas y aquella manta de abrigo.
Te he olvidado tantas veces que si no fuese por la solemnidad del olvido, diría que jamás has existido.
Estampo mi nombre y apellido en el final de estas palabras que olvidan formatos literarios, exigencias académicas y recursos estilísticos, para continuar olvidando que alguna vez tuve que transitar los pasos en estas lúgubres tierras del olvido.
Cuánto más me olvides, más presente me tendrás susurrándote al oído, lo olvidable que hemos sido.