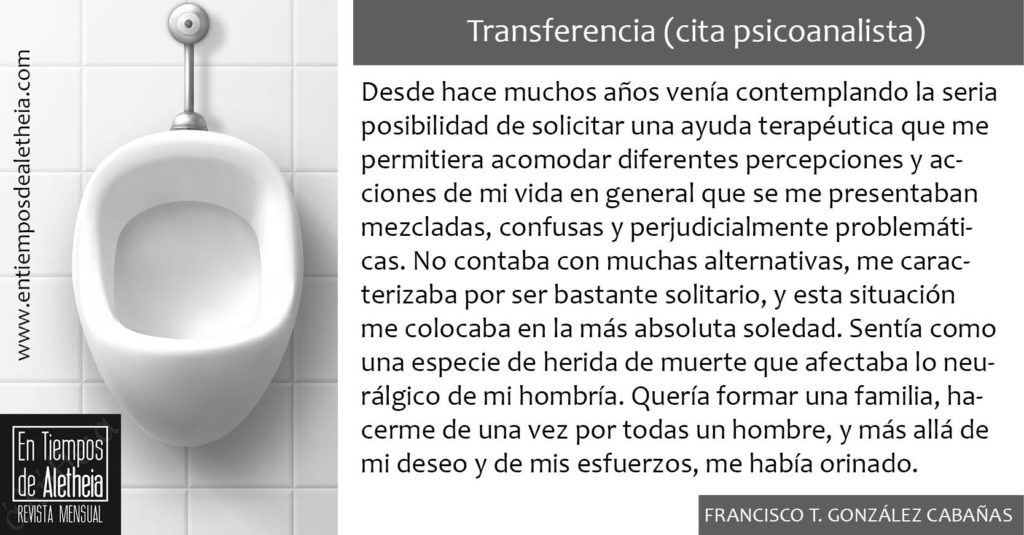Me desperté sobresaltado, estaba empapado en un líquido extraño. Al tocar el colchón, noté que también se encontraba inundado. No podía ser, pero era. Me había orinado. Ese segundo, tal como lo describen miles de personas que narran una situación dramática, duraba una eternidad. Recorría mi vida, luego de ese instante trágico, intentado buscar las respuestas de mi inexplicable incontinencia. La mirada de mi mujer, que se había levantado por obra y gracia del vergonzoso suceso, me confirmaba que se trataba de una lamentable situación, que ameritaría respuestas concretas y contundentes.
Desde hace muchos años venía contemplando la seria posibilidad de solicitar una ayuda terapéutica que me permitiera acomodar diferentes percepciones y acciones de mi vida en general que se me presentaban mezcladas, confusas y perjudicialmente problemáticas.
No contaba con muchas alternativas, me caracterizaba por ser bastante solitario, y esta situación me colocaba en la más absoluta soledad. Sentía como una especie de herida de muerte que afectaba lo neurálgico de mi hombría. Quería formar una familia, hacerme de una vez por todas un hombre, y más allá de mi deseo y de mis esfuerzos, me había orinado.
Mi mujer hacía cinco años que se psicoanalizaba, y más allá de sus comentarios favorables, yo siempre había sentido una atracción por vivir una experiencia terapéutica. Antes de la magnánima malaventura, siempre pensaba en consultar a un psicólogo, para en realidad, jugar una especie de disputa intelectual. Como una especie de desafío que probara tanto a mí como al mundo que, en realidad, el análisis se trataba de una suerte de pantomima pseudo-intelectual orquestada por vivos de turno con algunos libritos encima. Luego del orín, ya no pensaba de tal manera. Realmente precisaba ayuda, y me encontraba dispuesto a realizar desde mí todo lo posible como para que la experiencia fuera exitosa. Había tomado la decisión de realizar una consulta, estaba dispuesto a decir la verdad, a desnudarme, y abandonar posturas de niños. El haberme orinado involuntariamente, me demostraba que en alguna parte de mi mente, oculta, y que no podía controlar, poseía pensamientos y acciones de infantes.
Un día en la monotonía de la oficina, busque en las páginas amarillas el rubro “psicólogos”. Encontré un profesional cerca de mi casa, me pareció un buen punto para llevar a cabo mi elección. Escogí, un poco azarosamente, el número de teléfono y concertamos una entrevista.
Con una mayor presencia de los nervios y la ansiedad, apaciguada un tanto por los cigarrillos que consumía desenfrenadamente, toqué el timbre y me abrieron la puerta. Opté por subir por la escalera, a modo de que la llegada se postergara algunos segundos. No resultaba tampoco un gran esfuerzo físico, el consultorio se encontraba en un segundo piso. Un hombre de unos sesenta años, con anteojos y con rostro apacible, me extendió la mano y me hizo pasar. Tomé asiento en una silla, y en lo primero que deposité la mirada fue en un cuadro que pendía sobre el diván. Era una acuarela en la que, tras un fondo amarillo, dos corazones, o un corazón divido, estaban alineados y daban mucho que pensar.
¿Cuál es el motivo de la consulta? No dudé un segundo y empecé a contar mi historia. Partiendo desde la trágica orina, aclarando que nunca me había sucedido, y llegando hasta mi traumática infancia. Sume en el monólogo algunas aclaraciones más, a modo de carta de presentación. Que no me drogaba, que mi única adicción era al tabaco, que no me habían diagnosticado problemas neurológicos. Incluso creo que, por momentos, fui un poco más lejos y teoricé acerca de determinados puntos que creía que se debían a cuestiones psicológicas. Hablé de un posible mesianismo, de una probable megalomanía que muchas veces atentaba con mis deseos de pedir y, posteriormente, aceptar ayuda.
“¿Cómo te desarrollas en tu oficio?” Tal interrogante, hubo de marcar una bisagra.
- Mire, yo he redactado cientos, cientos de proyectos de ley, he escrito novelas, cuentos, obras de teatro, poesía, ensayos. La verdad que muchas veces pienso que no me hace muy bien esa especie de cúmulo de erudición en el que me transformé. No sé, creo que, en gran parte, esa disposición a vivir en cientos de libros, miles de páginas y millones de palabras, me condenan a una especie de soledad absoluta en la cual llego hasta a sentir molestia cuando me comunico con personas que no tienen, al menos, un mínimo de nivel intelectual. Es como si existiera un mundo aparte entre lo que pienso, lo que escribo y mi campo mental, con respecto a mi cuerpo, a mis experiencias y a lo que vivo. No sé si conoce a Cesare Pavase, un escritor italiano, él hablaba de una vida vivida y una vida pensada. Yo me siento un poco representado, por este gráfico que describe el autor. Es más, mi vida pensada es diez veces más activa, lúcida y placentera que mi vida vivida.
- ¿Vos sabes como murió Cesare Pavese? ¿No?, bueno, él se suicidó.
- Tras un interminable silencio. Realmente no sabía, desconocía esa parte. Solo conocía su obra.
- Es importante, porque acá se trabaja mucho con la asociación, entonces es bueno poder encontrar los puntos de conexión, como en este caso, de alguien a quien vos mismo citasté, y con lo que te puede estar sucediendo, con lo que representa esa invocación libre que señalas.
Así había culminado mi primera sesión. Al salir, no tuve ganas ni deseo de saber si el escritor italiano se había suicidado. Si lo había hecho, el terapeuta me demostró su capacidad y su conocimiento. En el caso de que no se hubiera suicidado, me demostró su habilidad y su inteligencia. Más tarde comprendería, que se había tratado de lo que usualmente se conoce como transferencia. Hubo de pasar determinado período, para consolidar la aceptación, con respecto a las palabras, en forma de guía, que comenzaron proviniendo de un extraño que, sesión a sesión, se iría transformando en mi querido analista.